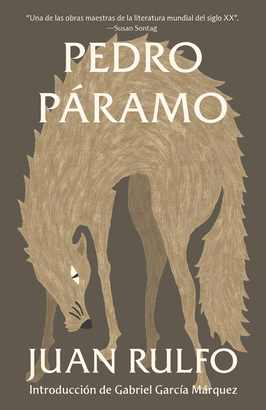«Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo», seguramente la frase resuena, llama a la evocación de un no-lugar, reconcilia nuestro impedimento de acatar la muerte como una extensión incomunicada, encuarentenada del mundo. Pedro Páramo ondula para recrear un proscenio de la fantasmagoría más latinoamericana.
En su caso nos retrotrae y deposita al sórdido periodo de la Guerra Cristera de la décadas de los años 20, que hizo lid entre el Gobierno y los presbíteros y la comunidad católica de México, sectores que se oponían al establecimiento de la Ley Calles, la cual buscaba un acotamiento, la restricción de cultos católicos a través de la implementación de medidas inéditas como la reducción de sacerdotes (uno por cada seis mil habitantes), tramitar una licencia conque se le daba al obispo el beneplácito, la libertad opresora de llevar a cabo las liturgias, o la de registrar municipalmente el sitio en donde se oficiara el culto. Elementos como la desorientación geográfica, el apego banal a una moral jactanciosa, la soledad antropológica que excluye a los mismos de siempre, la pobreza sedienta por más galeotes, climatizan, podrían incluso recrudecer a la obra con secuencias mortíferas del desahucio en que una innúmera cantidad de pueblos en América se vieron, a brazos caídos, obligados a hundir junto con sus porvenires, luego de ver derruidas sus pretensiones de revolución.
En su principio el plano prominente es en el acabose de la madre de Juan Preciado, Susana San Juan, quien envía a su hijo a la mítica Comala, un pueblo de dimensiones literarios equiparables al Macondo de García Marquez o a la Santa María de Onetti, a reclamar a su padre, Pedro Páramo, lo suyo. De aquí se desgajan las tramas, y contrario a lo que su envergadura pudiera denotar, se requiere de una atención muy felina para no oscurecer la lectura. La prosa rural, lo deslavazado de sus articulaciones y su magia vetusta a la que el polvo ha enterrado místicamente, hacen que Pedro Páramo sea un hito insoslayable de la literatura universal. Su personalidad alienada mitifica su legado en proporciones inimaginables.
Desentumece las acepciones contestatarias de que una obra sucinta no puede abarcar la universalidad de una época, y justamente, en su espaciada estructura, entre sus intervalos entre elipsis y elipsis, se colma, sacia y ciñe a plenitud lo que la historia ha desdeñado contar.