Michael Sandel es un filósofo conocido por salir de la discusión académica especializada y lanzarse al debate público para intentar vigorizar en términos morales. En su libro anterior –Justicia, ¿hacemos lo que debemos?– Sandel criticó la supuesta neutralidad moral a la que aspira el ideal de la tolerancia liberal que termina por empobrecer nuestro debate público. Su argumento consiste en que no es posible discutir sobre justicia –ni hacer operativos sus principios– sin formular juicios morales sobre lo que merecen las personas. Sobre lo que significa una vida buena, el bien común. Una deliberación que debe de ser continua y colectiva. En su último libro, –La tiranía del mérito–, Sandel vuelve a tensar el merecimiento en medio de un panorama de desigualdades rampantes. Se cuestiona, primero, si el ideal de la meritocracia, que lleva décadas en boca de políticos, ha logrado su objetivo; pero, sobre todo, se cuestiona si el objetivo contribuye al bien común.
Resulta difícil no dejarse atrapar por el brillo que emana del discurso de la meritocracia. Para quienes no lo conocen, se trata de un sistema o un ideal que pretende alinear las recompensas con el talento y trabajo duro en donde se valoriza el esfuerzo individual. Alinear el mérito y el premio, que ganen los mejores. A diferencia de tiempos pretéritos, cuando la riqueza dependía de razones que, en gran medida, estaban determinados por factores como el nacimiento, la meritocracia parece liberadora. Bajo su dominio, cada individuo obtiene el control de su destino y obtiene lo que merece. De cierta manera, se convirtió en la piedra angular del sueño americano, un sueño liberador que empodera al individuo diciéndole que su esfuerzo determinará sus logros.
Sin embargo, cuando despertó, la desigualdad no solo seguía allí, sino que aumentó. Y la movilidad social se estancó. El sueño dejó de serlo y ahora parece más una pesadilla. No importa cuánto se esfuercen algunas familias, el camino al éxito aún parece estar lleno de obstáculos. Parece que la movilidad social está empantanada, como si el mérito hubiera encontrado la manera de heredarse entre generaciones, como si fuera la sangre que fluía en tiempos anteriores. ¿Será cuestión de corregir las fallas del sistema? ¿Intervenir y buscar soluciones para que la competencia sea más justa, para que los más talentosos y trabajadores lleguen a donde merecen llegar? Sandel prefiere tomar un paso atrás y preguntarse si el ensanchamiento entre perdedores y ganadores que genera el sistema es beneficioso para la democracia, para la vida en común y para la convivencia. El filósofo apunta a que en esa división y en ese juicio tan aplacador están algunas de las causas que subyacen detrás de la actual amenaza de los populismos de derecha para la democracia.
El ideal del mérito transmutó a tiranía cuando se popularizó con el giro que dieron los partidos liberales y de centro izquierda al proyecto neoliberal. Este giro estuvo marcado por una fe a las dinámicas del mercado, por el abandono de los trabajadores, una mayor apuesta a políticas públicas tecnocráticas, y una orientación en donde predominaría la búsqueda del crecimiento económico. Décadas después no solo aumentó la desigualdad y se redujo la movilidad social, sino que los problemas colectivos se individualizaron. Algunas causas estructurales pretendieron ser solucionadas con la ruta de igualar las oportunidades. En lugar de buscar mitigar algunos efectos de la globalización, se les dio más oportunidad para competir. Esto provocó, al menos en parte, que se empobrecieran los lazos sociales, las obligaciones a los otros, la solidaridad y demás. Además, agravó la distancia entre perdedores y ganadores porque, al relegar las soluciones a cada individuo, las personas se responsabilizaron de su propio destino. Lo cual es bueno, por supuesto, pero puede pasar por alto las otras causas, más allá del talento y el esfuerzo, que explican nuestro éxito o fracaso. Este olvido provoca una mayor atomización, un empobrecimiento de la vida en común. En especial, cuando las decisiones técnicas y globales aumentan la impotencia ciudadana dejándoles con menos agencia.
El filósofo recuerda atinadamente que la meritocracia no pretende solucionar la desigualdad. Si mucho aspira a incrementar la movilidad social. La intención es hacer de la competencia en la asignación de recursos una competencia más justa, para que cada quien reciba lo que merece. Pero promover la igualdad de oportunidades no es suficiente para sanar nuestra democracia endeble porque la igualdad de oportunidades puede servir como justificación perfecta de los resultados desiguales. No atiende las enormes desigualdades ni sus causas de fondo; mientras la competencia haya sido justa, el resultado es meritorio. Los ganadores y perdedores se lo merecen. Y la creencia de que lo merecen –pues Sandel se cuestiona qué tanto del merecimiento es atribuible únicamente a su esfuerzo personal– puede provocar sentimientos como la arrogancia y la humillación. Es importante recuperar la consciencia de que se comparte un destino común, los lazos que nos vinculan y afectan.
Aquí es importante notar que cuando hablamos de resultados, no se trata solo de ingresos o riqueza, sino también de reconocimiento y estatus. Hace tiempo que el trabajo es mucho más que dinero. Y el agravio actual, más que económico, que también lo es, es de dignidad y reconocimiento, tal como apuntó Fukuyama en Identidad. El trabajo no solo me da un ingreso sino un reconocimiento que tiene relación con la contribución que hago a la sociedad. Y el problema es que es fácil confundir el valor que atribuye el mercado a través de la demanda con la contribución social.
Sandel señala que el auge del discurso meritocrático lo planteó Michael Young hace varias décadas no como un ideal, sino como una receta para la discordia social. La tiranía del mérito lo es porque, bajo ciertas circunstancias, el mérito se convierte en tóxico, desprecia a los que no lo logran y justifica a los que están arriba. Las condiciones de rampante desigualdad, la movilidad estancada, la insistencia en la responsabilidad y merecimiento individual, el credencialismo que afecta a la dignidad del trabajo, y la búsqueda de soluciones técnicas y neutrales que arrebatan al ciudadano común su propio rumbo son algunas. Parte de la solución empezaría por volver a hablar de la dignidad del trabajo, pensar en las importantes contribuciones de los trabajadores esenciales, cuestionarnos por qué hay trabajadores que son pobres y ultraricos que son arrogantes, en revitalizar las condiciones necesarias para la solidaridad y la conciencia de compartir un destino común, recuperar la condición de iguales desde la condición de ciudadanos, volver a discutir el bien común lejos de la concepción del consumidor sino desde la contribución social.
Así como afirma Sandel, existen alternativas en donde el mérito convive con la posibilidad de que personas menos favorecidas puedan tener una vida digna y decente. Además, es importante recuperar la condición política que nos da igualdad en la deliberación de los asuntos públicos, como ciudadanos. La democracia nos iguala en tanto que permanecemos diferentes. Parafraseando a Arendt, el espacio público nos reúne como una mesa, nos sentamos juntos pero separados, pero se torna imposible cuando hay actores demasiado poderosos que ocupan toda la mesa. Como sucede en oligarquías o tecnocracias, básicamente. El bien común lo configuramos en esos espacios de deliberación, y para ello la democracia requiere de humildad y consensos.

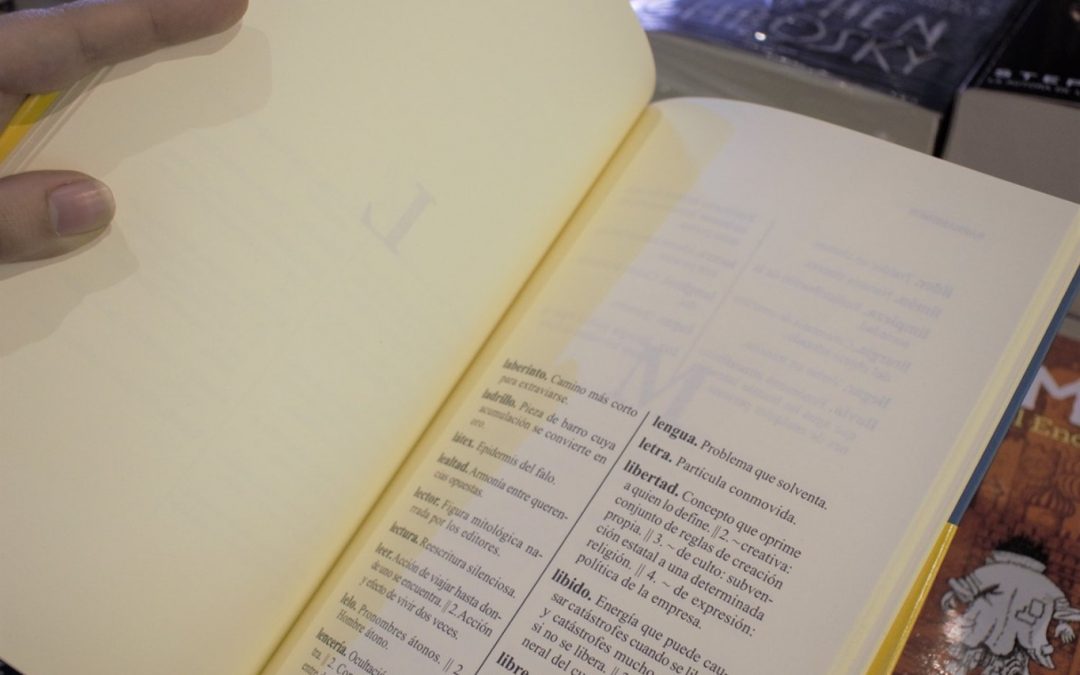
In my opinion you are not right. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.
guardianship
amateur old young